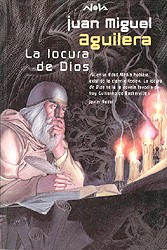|
La locura de Dios |
Hay libros especialmente significativos en la breve historia de la ciencia ficción española. Se podría hablar mucho, por ejemplo, de la novela más renombrada de Domingo Santos, Gabriel, pionera en eso de traducirse a otras lenguas (y que casi nadie ha leído hoy en día). Sería obligada la cita de Lágrimas de luz, de Rafa Marín, o de Mundos en el abismo, del propio Juan Miguel Aguilera y Javier Redal, que demostraron en dos de los momentos más duros para el mercado de la ciencia ficción en nuestro país que en España se podían escribir narraciones al menos tan buenas como las que con asiduidad nos llegaban (y llegan) de anglosajonia. También habría que mencionar las de dos antologías sobre ciencia ficción española que confeccionaron, allá a comienzos de los ochenta, Domingo Santos para Martínez Roca o, muy recientemente, Julián Díez para Minotauro. Y, finalmente, otro elemento ineludible de esa lista debería ser La locura de Dios, que, por méritos propios, se ha convertido en la punta de lanza de los autores españoles de género que publican ahora mismo en Europa. Como muestra varios botones. La locura de Dios fue publicada en el año 2001 en Francia. Al año se hizo con el premio Imaginales a la mejor novela extranjera y el premio Bob Morane que se concede en Bélgica. Este éxito no terminó aquí sino que ha llevado no ya a que Aguilera vea editada obras previas en el mercado francófono, como Mundos en la Eternidad, sino a publicar antes que en nuestro idioma su última novela, Rihla, y a firmar un acuerdo para publicar una novela nueva al año con un editor de aquel país. Además ha despertado el interés por publicar otros autores nacionales como Javier Negrete, que ha tenido una doble edición: La mirada de las furias y el "El mito de Er". Aunque todo esto pueda producir una moderada sorpresa, analizado en corto no debiera ser así. Estamos ante una novela de aventuras a la antigua usanza, nada alambicada, muy honesta, bien trabada y con el encanto que surge de una mezcla bien dosificada entre la novela histórica sin complicaciones, la narración de viajes por entorno exótico y la ciencia ficción. Una ciencia ficción, todo sea dicho, muy accesible sin simplificar contenidos, vista bajo el prisma de un sabio del siglo XIV que quiere cambiar el mundo. Ese sabio es Ramón Llull, el fraile mallorquín que, a caballo entre los siglos XIII y XIV, escribió todo tipo de tratados filosóficos o teológicos, novelas de caballerías,... y defendió hasta sus últimos días que la razón era la herramienta indispensable para enfrentarse a la realidad. Aguilera se mete bajo su piel para relatarnos las (apócrifas) aventuras que le llevaron desde una Constantinopla supeditada a la voluntad de potencias extranjeras como Génova o la Corona de Aragón, a un terrorífico periplo por Asia Menor en busca del mítico reino del Preste Juan, una tierra idílica donde las riquezas y el esplendor contrastan con la crueldad del desierto que lo rodea. Desde las primeras páginas se observa que la forma de expresarse de Llull no está muy conseguida; por lo que se puede leer más parece un personaje extraído del siglo XIX que del siglo XIII. Aunque se entiende: a parte del trabajo que supondría emular sus arcaicos modos de expresión, hoy en día hubiese convertido sus desventuras en ilegibles. Sin embargo, a raíz de esto, sí que se echa en falta algún tipo de juego metaliterario para justificar esta pequeña falla en la suspensión de la incredulidad. Sé que un "reseñista" no debe dar consejos a un autor (además poco originales), pero, por ejemplo, se podría haber hablado, a la manera de Eco, de que estamos ante una traducción de un manuscrito encontrado en alguna biblioteca de una abadía perdida (cosa que en el fondo "es"; creo que Llull siempre utilizó el latín o el catalán). No obstante es un asunto menor en comparación con el gran triunfo de Aguilera como autor: enfrentarse a una tecnología basada en la máquina de vapor desde la mentalidad de un sabio prerrenacentista. A medida que avanza la obra Llull se va encontrando con elementos cada vez más maravillosos, que chocan con la mentalidad mundo del que procede, y nos los describe utilizando los conocimientos y palabras que tenía su alcance. Momentos como cuando observa por primera vez el petróleo, la combustión del gas natural o un sistema de vías férreas son una buena muestra de este alarde descriptivo que, definitivamente, explota cuando arriba a la ciudad de Apeiron, una utopía digna de ser alcanzada. Allí ofrece una visión (en exceso) positiva de la tecnología, íntimamente asociada a la felicidad de sus habitantes, que contrasta con el barbarismo fundamentalista de la época (¡qué poco hemos cambiado!) que no comprende nada de lo que allí ocurre. Mención a parte merece el último tercio de la obra. La desatada lucha contra el adversario de Apeiron adquiere tintes crepusculares y desencadena un viaje al interior de una tormenta completamente fantástica que trasciende la mentalidad de Llull. El protagonista sólo puede tomárselo como lo que ve: una confrontación con el Enemigo, ese Contrincante que fue arrojado del Cielo al comienzo de la Creación y que desata las fuerzas del averno para luchar contra la ciudad de la luz y la razón. Algo bastante próximo a la realidad en la que se encuentra inmerso pero que no acierta a asumir porque le sobrepasa. Así, se emprende una batalla salvaje en un entorno demencial entre el mundo de la razón y del deseo, contienda en la que el protagonista y sus acompañantes parecen abocados al fracaso y donde, por fin, se toma conciencia de la auténtica naturaleza de los acontecimientos. Aquí nos encontramos con el segundo quebranto de importancia en la verosimilitud de la historia: la voluntad de Llull apenas se ve alterada después de las revelaciones a las que asiste. Por muy sabio y abierto de mente que fuese es tal el giro copernicano al que su universo medieval se ve sometido que extraña que apenas haya diferencia entre el personaje antes, el personaje durante y el personaje después. No obstante nada perturba la adecuada mezcla de elementos ni empaña la diversión que entraña su lectura. Igualmente, para los amantes del completismo o los universos creativos, invita a releer una novela pasada del dúo Aguilera/Redal como El refugio, con la que argumentalmente está relacionada (aunque puedan leerse sin problema de forma independiente). Como nota final, la edición de Nova incluye unas escasas planchas del dibujante valenciano Rafael Fonteriz, que se marcó unas geniales ilustraciones a plumilla a las que sólo se las puede achacar su número: muy poquitas. Bien que podrían haber incluido una decena más. Estaríamos ante una edición de lujo. |